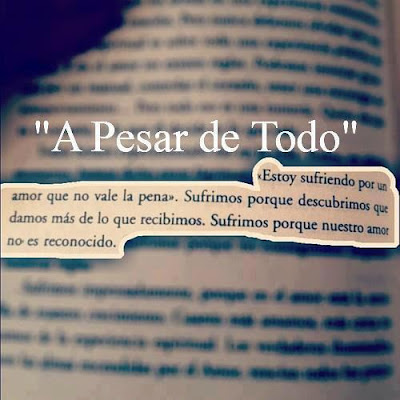Por: Diana Brubeck.
Había una vez, hace mucho, mucho
tiempo en algún lugar Francia, un hombre coleccionista de muñecas de porcelana; tenía una vasta mata de cabello blanco como
si se tratase de un borreguito antes del invierno, sus ojos topacio y la escaza
barba de tres o cuatro días que le cubría la cara lo asemejaban al padre del
invierno, sin embargo no era tan viejo y su manera de caminar, firme y con la
espalda recta eran la prueba de ello.
Muchos en el país le conocían y
sabían de su colección, incluso su nombre se había extendido hasta Alemania e
Inglaterra y así fue como un joven aprendiz de fabricante de muñecas, junto con
su hermosa prometida, hicieron sus maletas y se embarcaron rumbo a Francia.
Llegó el día en que tocaron a la
puerta del hombre, quien al abrirla pudo encontrarse con la pareja de ingleses.
El aprendiz se llamaba Joseph, era alto, de cabello oscuro, ojos azules y una
sonrisa encantadora; su prometida se llamaba Alice y poseía una larga cabellera
rubia, con ojos igual de azules, una cara angelical y una sonrisa curiosa.
Por suerte para los tres, ellos
sabían hablar francés y el anciano sabía hablar inglés, así que la charla
acompañada de una merienda fue más que amena. Ambos contaron su historia; cómo
se habían conocido, lo que hacía cada uno y más importante: la razón de su
visita.
Al terminar la merienda, el
coleccionista, cuyo nombre era Julian, accedió a mostrarles su colección y los
condujo por su pequeña casa hasta una puerta de madera clara, sin ninguna
decoración, como si se tratase de la habitación más común de todas, pero su
interior guardaba más de un secreto; Julian giró la chapa plateada para
dejarlos pasar y ambos quedaron estupefactos al ver las muñecas.
No era ni por mucho, la colección
que se habían esperado. No constaba de más de unas veinte muñecas de distinta
procedencia, incluso ni si quiera estaban en su mejor estado, pero era eso lo
que hacía increíble y famosa la colección de Julian: las muñecas estaban rotas.
Eran muñecas con sus cabellos
rizados, algunas rubias otras pelirrojas, castañas, azabache… Los ojos, el
color de la piel, incluso las ropas y los sombreritos eran la prueba de que en
algún momento estuvieron completas y deslumbraban como muchas otras, hasta que
un día, por un descuido se cayeron y cada una fue desechada u olvidada en un
rincón.
-La colección la comenzó mi
esposa -comenzó a contar Julian cuando Josep preguntó por ello –un día me contó
que desde pequeña siempre quiso una muñeca de porcelana pero por razones que no
me toca contar, nunca pudo tenerla. Así que un día, le compré una que me
recordaba a ella, con su cabello castaño y sus ojos verdes, pero además le
colgué como si fuera un collar, el anillo para proponerle matrimonio.
>>Tiempo después, mientras
ella limpiaba el lugar donde mantenía a la muñeca, se resbaló de sus manos y su
carita se estrelló de lleno contra el piso; Sylvie encontró la manera de unir
las piezas para rehacer el rostro de su muñeca, y aunque quedaron espacios
pequeños y fisuras por toda la cara, ella la guardó con el mismo amor de
siempre.
>>Quizá entonces no me di
cuenta de ello, pero cuando Sylvie encontró tirada por la calle una muñeca y
con el mismo amor la recogió, entendí lo que hacía: cuidaba lo que estaba roto.
Cuando murió, yo seguí cuidando de las muñecas rotas que Sylvie alguna vez
trajo a casa, pero también comencé a traer algunas más.
>>Lo que pasa es lo
siguiente: todos estamos rotos de alguna manera, al igual que todas las muñecas
que ven aquí y a algunos de nosotros nos gusta arreglar las cosas o por lo
menos, cuidarlas. No podré encontrar los pedazos de algunas caras de las
muñecas, tampoco podré hacer que esas fisuras no se vean y lo mismo pasa con
nosotros, pero en el interior. Son esas fracturas las que nos hacen saber que
estamos vivos y además nos hace aprender las mejores lecciones; muchos se
empeñan en esconderlas, creyendo que son feas como pasa con las muñecas de
Sylvie, pero en realidad, a mi me parecen perfectas.
>>Yo encuentro bello
aquello que está roto porque significa que es real, como Sylvie.